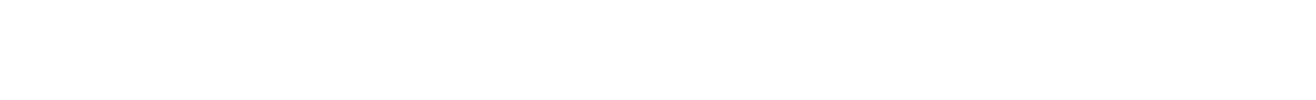El viejo miró hacia atrás, por encima de su hombro derecho, y se dio cuenta de que era de día.
Sabía que hacía unas ocho horas que le esperaban en casa, pero a veces es mejor perderse en la calle que aburrirse rodeado de paredes, porque la primera opción puede matarte, pero la otra es una tortura demasiado severa como para soportarla muy a menudo.
Así que prefirió permanecer allí.
─Cerveza ─dijo con una dicción perfecta que, de todos es sabido, es sinónimo de alguien que no sabe decir nada más, o no quiere, por miedo a desmayarse debido a la cantidad de letras pronunciadas.
─¡Marchando! ─la camarera había visto demasiadas películas como para decir algo diferente y saber que, una copa más, podría significar una nueva, y buena, historia que contar. Así que dentro del botellín vertió disimuladamente un pequeño chorrito de vodka.
A veces lo mejor que puede pasarte necesita un pequeño empujón.
El viejo loco dio un primer trago, dijo que la cerveza extranjera era asquerosa, y volvió a su mesa, situada en ese rincón solitario que suele ser la pareja perfecta de la puerta de la calle.
Olía a demasiada colonia, pues no quería que su mujer notara el perfume de la rumana que se la había chupado cuando dijo que iba a dar una vuelta, hacía trece horas. No logró correrse, pero, a los sesenta y tres años, una caricia bien dada es mejor que cualquier orgasmo de uno de esos descerebrados chavales que ahora tienen veinte. Lo sabía con toda seguridad porque una vez tuvo esa edad, hace mucho, tanto que no quiere acordarse pero aun así está seguro de que lo que piensa es la puta verdad.
Dio otro trago, volvió a insultar a los que no son de su mismo país, por algún motivo, y decidió que tenía ganas de mear.
─Guarda… cerveza… ─esta vez se la jugó, pero como la primera palabra no era muy complicada pudo pasar desapercibido. O eso creía él.
El camino recto a veces es la peor de las curvas, y el de aquel bar parecía tener el record Guiness en esa modalidad. Llegó, claro, pero el golpe de la puerta contra pared al abrirse fue como la peor trampa para ratones. Anunciaba problemas, dificultades. Le decía que cuando la cerrase y se encontrara solo en aquel pequeño cuarto iba a sentir que su vida se acababa. Que desaparecía.
Ni una sola gota de orina logró alcanzar el agua del inodoro, así que trató de no pisar el charco que, como una sombra que poco a poco crece con el amanecer, intentaba alcanzar sus zapatos de boda, los únicos que tenía, y los mejores al mismo tiempo. Logró sortear la cascada, pero se le olvidó tirar de la cadena, lavarse las manos, subirse la bragueta y mirarse en el espejo, aunque esto último fue a propósito. Desde que había superado los sesenta su reflejo no era algo que consiguiera hacerle sentir mejor, porque cuando algo que odias forma parte de ti, la única manera de sobrevivir en el día a día es ignorando la realidad. Para enfrentarse al otro camino, la muerte, era demasiado cobarde, y eso que sabía que era el que más deseaba.
Mágicamente, el bar parecía haberse llenado de golpe durante los pocos minutos que había pasado en el lavabo, y no fue hasta que volvió a su sitio que comprendió lo que estaba pasando. El bar no estaba lleno, sino que era la calle la que se había abarrotado de gente, que iba de un lado al otro buscando lo que se supone que debían hacer. Los observó a través del cristal como hacen los niños al ver por primera vez a un canguro en el zoo, con una intriga y una sensación extraña dentro del pecho que no tenía que ver con las ganas de vomitar ni la diarrea inminente.
Sentía, en parte y sin saberlo, envidia.
Vio en el mundo, en esos pasos que gastaban el suelo, algo que hacía mucho tiempo que buscaba sin saber que necesitaba: las ganas de querer hacer realmente algo. O, al menos, sentirse útil.
Su día a día, desde hacía por lo menos diez años, no eran más que diapositivas gastadas y caducadas que conseguían hacerle sentir como una planta metida dentro de una jaula, empezando por su ex trabajo, del que salió debido a un despido del todo comprensible pero con un buen dinero de indemnización con el que poder pagarse tantas cervezas como quisiera, siempre y cuando encontrara el lugar idóneo, o nuevos y generosos amigos. Su mujer había dejado de quejarse después de darse cuenta de que ninguno de sus argumentos acababa en un lugar que no fuera el olvido, y entonces se encerró en la tele y en la vida de los demás, que le hacían olvidarse de las suya propia, porque, cuando lo que eres no puedes controlarlo ni cambiarlo, siempre es mejor refugiarse en lo ajeno que tratar de ponerle solución. O más fácil.
El viejo loco siempre decía Ahora vuelvo al salir de casa, y nunca lo hacía. O, bueno, sí lo hacía, pero como casi nunca recordaba esa parte, para él era como si nunca hubiera pasado. Siempre, o casi, se despertaba en su cama, preguntándose por qué estaba allí, y entonces se levantaba y trataba de ponerle sentido a aquellas paredes infernales que le recordaban la vida que le estaba tocando vivir. Y después bebía de nuevo.
─Cerveza ─dijo de nuevo al acercarse a la barra y levantando una mano que trataba de demostrar que estaba vivo, sereno, pero que no convenció a nadie.
─¡Marchando!
Llegó al local el camarero del turno de mañanas de aquel pequeño garito de pueblo que, siendo buen previsor y estratega, había decidido abrir las veinticuatro horas al ser víspera de las fiestas patronales.
Estaban a dos horas de cualquier otra ciudad o pueblo, ¿quién iban a prohibírselo?
─¿Cómo va hoy el Viejo? ─preguntó el chico de las mañanas en cuanto se colocó detrás de la barra.
─Pues hoy puede decir cerveza.
─¡Muy bien! ─le dijo al viejo desde la barra ─, ¿se da cuenta? ¡Es usted un fenómeno!
El viejo loco podía estar muy borracho, pero hay algo que nunca pierden las mentes enfermas: la capacidad de detectar las risas dirigidas hacia su persona.
─Gilipollas ─dijo, sacando todo el aire de su cuerpo y colocando el acento en la elle.
─Muchas Gracias ─contestó el camarero.
Hay veces en las que decir lo que uno quiere, y encima sabiendo que es una gracia a la que todos contestarán con una carcajada, no es la mejor manera de contestar a un borracho de los de tomo y lomo, de esos que tienen callos en el alma de todas las veces que ha estado a punto de morir en una pelea de bar. Y nuestro viejo loco tiene el alma cubierta de cicatrices.
De un trago acabó su cerveza y, con una fuerza tan sobrehumana como solo puede tenerla una persona más cerca de la locura que de la lucidez que caracteriza a un hijo digno de la admiración de sus padres, lanzó la botella contra la nuca del chico de las mañanas, cuya larga y recién lavada melena se tiñó de sangre a una velocidad demasiado elevada como para no alarmarse en el acto. Aquello iba a acarrear puntos de sutura, y en el mejor de los caso no dormiría en el hospital esa noche.
El viejo loco, poseído por la rabia que empuja, sin motivo alguno, a los hombres hacia su destrucción, decidió inconscientemente que aquello no era suficiente castigo para el joven, y que era culpable de ser chistoso cuando no debía serlo y de golpear con el ingenio a alguien que no comprende qué es una broma y qué no. Estaba a punto de pagar por ello.
Como buen camorrista, y ganador además de bastantes combates durante sus años en el ejército, donde incluso llegaron a apostar por él algún alto mando, sabía que el primer golpe era importante darlo en el cuerpo, y no en la cara como todo el mundo cree. Eso es debido a que, una vez alcanzado algún punto importante del torso, el adversario tiende a centrar toda su atención a recuperar el aliento, a preocuparse por los órganos que, dentro de su esternón, luchan por volver a tener cerca su posición inicial, y entonces, en ese momento, hay que ir directo a la cara porque, si se hace bien, puedes conseguir que alguien poco entrenado acabe en el suelo.
Fácil, ¿verdad? Si creéis que no, es porque nunca habéis visto a nuestro viejo loco en acción. Creedme, es un artista en este menester.
En menos de lo que tardó la chica del turno de noche en comprender lo que acaba de pasar y porqué su amigo estaba sangrando, el viejo loco saltó inexplicablemente por encima de la barra y le alcanzó el costado izquierdo al chico de mañanas que, al estar de espaldas, no solo le dejó conmocionado, sino también sorprendido. O al menos todo lo sorprendido que alguien casi inconsciente puede sorprenderse.
Como un árbol arrancado de raíz, despegado de su entorno con brutalidad, el chico de mañanas comenzó a caer al suelo tan poco a poco que casi parecía estar haciéndolo como parte de un baile coreografiado, pero para una persona ebria, que son los que saben que la velocidad del mundo solo es una cosa más que ignorar, aquel cuerpo que caía para reunirse con el dios del sueño no era algo difícil de alcanzar. Así que nuestro viejo loco cogió carrerilla y, antes de que la cabeza del chico de las mañanas tocara el suelo, le dio una patada en la nuca, provocando como respuesta un crujido tan seco que hizo eco contra en el mismísimo cielo y paralizo los primeros rayos del sol.
Suele decirse, y todo el mundo que alguna vez ha bebido más de la cuenta sabe, que solo después de algo ilógico, de algo que se ha hecho sin ningún control, el cuerpo tiende a ocultarse del mundo en el mejor lugar posible, el más seguro: dentro de uno mismo. La memoria deja de actuar, deja de existir en realidad, y los músculos se empeñan en hacer que el cuerpo no se derrumbe y deambule por el mundo como una nube transportada por el aire; sin saber a dónde va, pero sin importarle lo más mínimo. Y eso, justo eso, le pasó al viejo loco tras hacer que aquel chico de las mañanas, aquel joven que tenía toda la vida por delante, se encontrase con que, a partir de aquel momento, nada iba a ser como conocía y se había acostumbrado.
El chico no volvió a nadar. Pero eso es otra historia.
El viejo loco comenzó a sonreír en respuesta a los gritos de miedo de la chica de la noche, que entre pedida de auxilio e insultos creaba un lenguaje propio basado en el de los delfines, y no tuvo una idea mejor que acercarse a ella y, aprovechando que estaba agachada y tratando de reanimar al chico de mañanas dándole pequeños cachetes en los mejillas, le propinó una patada en el costado, que la dejó sin aliento y la obligó a tumbarse de lado, frente a los ojos de su compañero, que miraban a un infinito solo existente dentro de su cabeza y en sus alucinaciones. En ese lugar en el que, debido al dolor, nos cobijamos como avestruces. Del mismo modo que, como antes he comentado, hacen los borrachos, lo cual no deja de ser paradójico.
El cuerpo del viejo loco trataba de mantenerse en pie, luchando contra la gravedad y su borrachera, y cuando comprendió al fin lo que estaba pasando a su alrededor, dijo:
─Cerveza… ─y con unos pasos más cercanos a los del chimpancé que al de los humanos, se sirvió una caña, la cual no tiró bien y estaba tres cuartas partes formada por espuma, lo cual no le importó porque estaba tan fría que logró situarle dentro de la realidad que, poco a poco, empezaba a serle no tan distinta a la que él creía ver. En la realidad actual, la que podría llamarse nueva, él estaba solo en el bar, con dos personas tiradas en el suelo y nadie que le sirviera más cerveza. Así que se dijo a si mismo que aquel bar no era bueno, que no iba a darle nada que necesitara, o al menos no en el tiempo que el iba a exigir, y decidió que ya iba siendo hora de irse a casa.
─Buenas noches ─no dijo exactamente eso, ni mucho menos, pero como nadie pudo disfrutar de esa muestra de educación, tampoco importó.
El aire de un nuevo día le supo mejor que la mejor calada de puro que hubiese probado en su vida, y eso que hacía, lo menos, tres años que había dejado de fumar esos gordos y baratos cigarros, pero hay viejos hábitos que aunque estén en un pasado muy lejano nunca dejan de echarse de menos. Y por eso estaba tan seguro de que aquella brisa era estupenda, mágica, y que estaba tan llena de paz y de tranquilidad que decidió, de camino a casa, que era la indicada para tomarse una copa de Anís del Mono sentado y tranquilo mientras observaba el paisaje a través de su balcón, que daba a la montaña que le da nombre al pueblo.
Nunca le habían gustado, ni la montaña ni su nombre, pero algo dentro del viejo loco le dijo que debía hacerlo.
¿Y qué hay mejor que hacer, cuando y del modo que necesitas, lo que quieras?