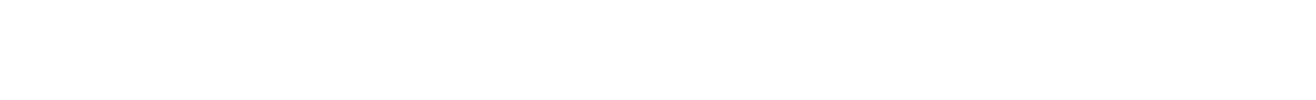¿Sabéis esa increíble sensación de decir algo, que todos te insulten o se rían de ti, y que pasado un tiempo el silencio de la vergüenza sobrevuele las cabezas de todos los “eruditos” de antaño?
A mi, con sinceridad, me encanta; y ahora que pasa más que nunca, muchísimo más.
Un apunte antes de empezar a llamar gilipollas a quien toca: esto no es un artículo de autobombo. Los que me conocen levemente (así que los que tienen una idea equivocada de mí ya pueden empezar a cerrar esta página y ponerme verde con sus amigos y familiares; los cuales también me importan una mierda) saben que no soy una persona que disfrute de hacerse pajas mirándose al espejo, pero al mismo tiempo soy de los que no tienen miedo de decir lo que piensa o compartir lo que se ha leído para, de algún modo, intentar enriquecer el intelecto de los demás en la medida que mis limitaciones me dejen. Así que, no, lo siento, no estoy escribiendo esto para chulear; solo lo hago porque, ¡joder!, es una gozada cuando me pasa.
Y si es hasta tres veces seguidas en un día, ¡ORGASMO!
Y es que a los mentirosos o imbéciles solo vale la pena aguantarlos diez minutos y, después, lo mejor es esperar un tiempo. A veces mucho, otros poco, pero finalmente la ola de la mediocridad intelectual y de los caminos mal escogidos hacen que los menos preparados para ser libres (pues hacen todo lo posible para dejar de serlo cada vez que se tragan mentiras y promesas de sus amados líderes) caigan como fichas de dominó de camino al precipicio más oscuro y a la vez brillante del mundo: el de la realidad. Esa misma que, cabezones a la par que gilipollas, niegan cada vez que alguien como yo les pone en frente cosas que nadie les ha dicho, o directamente les han negado, con la única intención de tenerles callados un ratito más, uno solo, mientras le siguen pringando de vaselina el culo. Porque para muchos de ellos vivir sabiendo la verdad es sinónimo de que todo su mundo se venga abajo, además de los trabajos, la familia, las promesas, e incluso ese pasado del que chulean con los amigos para conseguir un poco de esa atención que sus padres no les dieron de pequeños (seguramente porque eran unos niños con retraso mental difíciles de querer incluso para un padre panfletario).
Pero el tiempo, ¡amigos!, es el mejor de nuestros aliados, mejor que la mejor Wikipedia o el libro más documentado, porque del tiempo no hay quien escape. No hay salida. Es un muro infranqueable que nos obliga a todos ha mirar atrás y analizar qué, quién y cómo fuimos; y sólo los más inteligentes no oyen como sus almas lloran y sus corazones de ahorcan en el armario.
El tiempo, ese que ha puesto las elecciones americanas, la verdad del precio de las mascarillas, las intenciones de nuestro gobierno, las falsas promesas de la oposición o los artículos rigurosos de los periodistas, en su lugar. O la amistad de miembros de una asociación que tu mismo fundaste para un fin muy concreto que ya no se recuerda.
Todo, sin excepción, el tiempo acaba ahogándolo en la bañera sin un beso de despedida porque, sin más, han dejado de ser útiles para la causa.
¿Cuántos conocéis qué les quede poco para tragar?, ¿y quiénes estáis ahora mismo tragando como si no hubiera un mañana?